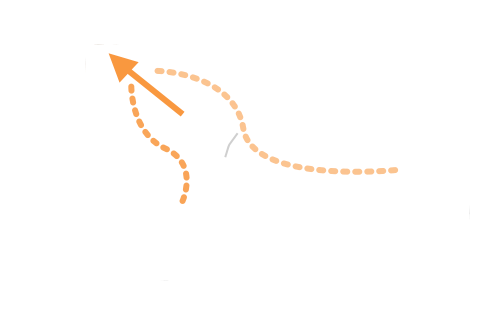Xenofobia y rebelión en Hungría
Por: Javier Bauluz
Al fondo de las vías se vislumbra una multitud. Los rumores corren de boca en boca. El gobierno de Hungría está a punto de cerrar el muro de alambre de espino que ha levantado con la frontera de Serbia. Decenas de personas se preguntan si deben arriesgarse a cruzar por el único punto todavía abierto, la vía del tren.
Sin acercarse lo suficiente para discernir si hay presencia policial, buscan información reciente en sus móviles. La mayoría no quiere que les tomen sus huellas dactilares. Todos saben que según la Regulación Dublín todo solicitante de asilo que sea registrado en un país europeo no podrá vivir ni solicitar refugio en ningún otro y será deportado al país por el que haya entrado y que haya tomado sus huellas dactilares. Nadie quiere vivir en Hungría. La mayoría quieren ir a Alemania y Suecia, u otros países del norte y centro de Europa. Los sirios se preguntan si Alemania cumplirá con su anuncio de acoger a todos los que lleguen.

Tras muchas dudas y discusiones la mayoría opta por cruzar a través de las vías. No se ve a ningún policía serbio, ni húngaro. Aceleran el paso y pasan caminando entre las vallas de alambre que flanquean los railes. Muchos levantan los dedos haciendo la señal de la victoria. “Estamos en Europa, lo hemos conseguido”, y siguen caminando.
Otros grupos envían a los jóvenes a explorar las cercas de metal para buscar un lugar para pasar sin que los detenga la policía y conseguir llegar por el campo hasta el pequeño pueblo de Röszke . Todo el mundo sabe que en la gasolinera pueden encontrar algunos de los taxis de los mafiosos para que les lleven hasta la capital, Budapest, y que les cobran una fortuna.
Comienza a anochecer y diversos grupos, la mayoría de gente joven, se interna en los campos de maíz aledaños y guiándose por el GPS de sus móviles intentan cruzar la valla. Todo se convierte en un susurro y mucha tensión. Algunos lo conseguirán, pero pronto se darán cuenta de que no merecía la pena arriesgarse a cortarse con las afiladas cuchillas ya que podrían haberse escondido tras cruzar caminando por las vías.
La policía húngara se lleva detenidos a padres de familia, esposados frente a sus hijos asustados, al encontrarlos en los bosques cercanos, según documentan algunos fotoperiodistas.
La mayoría continúa caminando por la vía, pero un kilómetro más adelante varios policías les obligan a pararse y sentarse en un descampado. Varios voluntarios húngaros se afanan en proveerles de agua y algo de comer. Cientos de personas siguen llegando y pronto los autobuses, a los que son “invitados” a subir, no dan abasto.
Decenas tienen que pasar la fría noche al raso. Las agotadas madres se acuestan en el húmedo suelo abrazadas a sus hijos para darles calor. El lugar es un estercolero ahora sobrevolado por un helicóptero que, con un potente haz de luz, indica el lugar de la caza policial de los que se han arriesgado a seguir su camino por el campo.
El centro de registro al que les llevan los buses está rodeado de vallas de alambre, con tiendas de campaña del ejército. Diariamente centenares de personas, con muchos niños, son encerradas allí en malas condiciones hasta que se procesen sus papeles.
Varios cientos de cabezas rapadas con botas militares y banderas con símbolos de extrema derecha se dirigen a la frontera, acompañados por policías, e insultan a los asustados refugiados que todavía no han cruzado y que se mantienen a prudente distancia de los gritos y cánticos patrióticos contra “la invasión musulmana y extranjera” que, afirman, no permitirán.
“Pensaba que en Europa no nos tratarían así”, dice decepcionado un ingeniero sirio en la estación de tren de Szeged, desde donde viajará con su familia a Budapest.
En la capital de Hungría ha comenzado una protesta masiva de cientos de refugiados desesperados tras la suspensión gubernamental de los trenes con destino a Austria. Varias miles de personas se encuentran hacinados en la estación de tren y en los contiguos vestíbulos subterráneos del metro. Cientos de familias con niños pequeños duermen en el suelo o en pequeñas tiendas de campaña. Ya llevan varios días atrapados y la tensión crece. Los jóvenes organizan asambleas en la plaza de la estación, armados con un megáfono, mientras los niños y sus padres muestran carteles pidiendo que les dejen irse a Alemania. Cada día que pasa aumenta en más de mil el número de refugiados que llegan.
Algunos voluntarios húngaros les llevan comida, bebida y algo de ropa. Solo hay 10 baños químicos para cientos de personas que ordenadamente hacen cola pisando los orines que rebosan de los depósitos llenos.
La xenofobia, impulsada ampliamente por el gobierno de extrema derecha, campa a sus anchas por todo el país. Los discursos contra los musulmanes del presidente “defensor de la civilización cristiana” han contagiado a gran parte de la población. Miles de soldados y policías han sido enviados a “defender la frontera de la invasión”, mientras en una hamburguesería multinacional cercana a la estación un grupo de jóvenes húngaros, vestidos con ropas y botas negras paramilitares, imponen su ley y buscan refugiados para echarles. En dos ocasiones diferentes el periodista ha visto a dos jóvenes húngaros, inflamados de patriotismo y superioridad, cruzar un plaza repleta de refugiados de la guerra de Siria e insultarles a gritos sin ser consciente del peligro que su hazaña podía ocasionarle. Nadie intentó agredirles.
Las miradas y gestos de desprecio y superioridad también las ha vivido el periodista con conductores de autobús urbano que no abren las puertas en la parada y se ríen de los sorprendidos periodistas, la joven estanquera que pone cara de asco por no ser húngaro, el taxista que grita al cliente que no quiere meter su pequeña mochila con la cámara y el ordenador en el maletero o el peluquero que se niega con excusas a cortar el pelo a un compañero. O ser golpeados al intentar subir a un autobús, como relataban otros periodistas.
Una mañana, mientras casi todos duermen arrebujados en mantas en los suelos del metro, el periodista observa la aparición de un hombre sirio de mediana edad, de fuerte personalidad y carisma, que se acerca a cada grupo de las miles de personas todavía medio dormidas y con grandes gestos les dice. “¡Levantaos, vamos! ¡Arriba! Si no nos dejan ir en sus trenes, nos iremos caminando hasta Alemania. Nadie tiene derecho a pararnos, no queremos estar aquí”. La gente le mira entre sorprendida y risueña. El hombre sigue avanzando y dando voces. Cuando ve un grupo de adolescentes adormilados bajo las mantas, los pone en pie con sus brazos y les anima a rebelarse. Poco a poco la gente empieza a levantarse y dos horas más tarde un “ejército” desarmado de más de mil personas está dispuesto para la gran marcha.
Hombres sin piernas que caminan con muletas, abuelas con sus nietos, hombres en sillas de ruedas, mujeres, jóvenes, madres, padres y niños, muchos niños, salen caminado de la plaza de la estación con dirección a Alemania. Son tantos que no caben por la acera, pero solo ocupan un carril de las calles para mantener el tráfico abierto .

Muchos de los ciudadanos europeos húngaros les miran con sorpresa y desprecio. Muy pocos les aplauden mientras caminan rápido, con paso firme y la frente levantada cruzando calles, avenidas y puentes. No llevan nada más que sus pequeñas mochilas, su determinación y su esperanza.
Pronto decenas de policías les flanquean. No saben qué hacer. Hay muchos periodistas y cámaras. Les cercan a la salida de la ciudad, pero finalmente les dejan seguir y se limitan a mantener el tráfico abierto por un carril de la autopista.
En la Gran Marcha hacia Alemania, el fotoperiodista se encuentra con varios compañeros del viaje del tren de Macedonia, de las vías de Serbia e incluso de la isla griega de Kos. El cardiólogo, el ingeniero, el padre que hacía reír a su hijo en la ventanilla y la abuela del tren que también había vuelto a encontrar cruzando la frontera húngara. Sonrisas y abrazos rápidos para no perder el ritmo del gran grupo.
Tras varios kilómetros de marcha pasan junto a un cuartel adornado con grandes carteles con retratos de militares del extinto imperio austro-húngaro y bajo la mirada de desprecio de los militares de guardia.
Siguen avanzando bajo un calor sofocante. Llegan a un hipermercado y cientos de refugiados entran a comprar agua. En la puerta un anciano húngaro, con una pequeña bolsa en sus curtidas manos, reparte racimos de uvas a los niños. Un poco más allá una señora con un perro les saluda y les desea buena suerte con emoción apenas contenida. Desde algunos vehículos de alta gama les lanzan insultos y les hacen gestos obscenos a los que no responden. Un matrimonio detiene su coche en la autopista, abre el maletero y empieza a repartir la comida que acaban de comprar para los caminantes. Más adelante un grupo de vecinos les ofrece botellas de agua y fruta que todos agradecen, pero ninguno se detiene para no perder la marcha.
Cada cierto tiempo se paran a descansar bajo la sombra de un puente de la autopista y esperan a los más débilitados para que no se queden rezagados. El sentido de comunidad y de unión les da energía para seguir. Algunos reporteros bajan sus cámaras y cargan en sus hombros a niños pequeños al ver el cansancio de los padres y madres. La abuela del tren es “adoptada” y subida a un coche junto a dos mujeres embarazadas, dos niños y cuatro fotoperiodistas, dos de ellos en el amplio maletero.
Tras varias horas de camino algunos caminan descalzos sobre el caliente asfalto, sus zapatos les producen llagas, pero siguen caminando junto a sus agotados hijos.
Empieza a anochecer cuando llegan a un área de descanso con gasolinera y tienda. No se detienen. Cuatro o cinco kilómetros después, ya de noche cerrada, se apartan de la carretera, aparcan los carritos de los bebés en el arcén y se tumban exhaustos entre los matorrales. La mayoría de los niños se quedan dormidos inmediatamente mientras los adultos se curan las llagas con la ayuda de los voluntarios que han llegado con vendas, antinflamatorios, agua, mantas y comida. Las únicas luces en la oscuridad pertenecen a los coches que pasan a alta velocidad y a las decenas de vehículos de policía que se acumulan en el arcén de la autopista.
Casi todos duermen cuando llegan varios autobuses. Lo que antes de la rebelión y la marcha era imposible ahora es casi una súplica. Quieren llevarlos a la frontera con Austria. Varias personas se suben, pero pronto se decide que no se fían del gobierno y que nadie les garantiza que no los llevarán a los campos cercados con alambre de espino donde pretendían encerrarlos, como hicieron pocos días antes, con engaños para subirlos a un tren con supuesto destino a Alemania, pero que los llevó a un campo de internamiento.
“O todos o ninguno” es la consigna. Todos se bajan. Tras una ardua negociación con la organización caritativa húngara que coordinaba los autobuses enviados por el gobierno se opta por enviar un solo autobús a la frontera y que no salgan los demás hasta que se tenga información directa de su llegada.
Llegan noticias de que decenas de autobuses están preparados para recoger a todas las personas que hay en la estación de Budapest.
Al llegar a la capital el periodista se encuentra con la estación casi vacía y con cientos de personas subiendo a los autobuses que van saliendo poco a poco hacia Austria. Familias numerosas, ancianos, inválidos, hombres y mujeres van ocupando los asientos mientras decenas de policías antidisturbios rodean toda la zona.
Son las cinco de la mañana y ya no queda nadie en la plaza. La gran marcha ha conseguido su objetivo de cambiar la “política”.
Poco después la frontera de Hungría será sellada y los refugiados tomarán una nueva ruta por Croacia y Eslovenia para llegar a Austria.