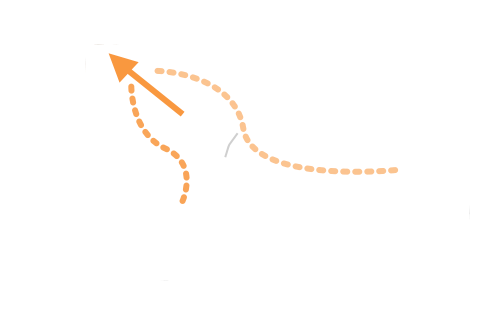“No hay cielo ni tierra cuando te hundes de noche en el mar”
Por: Javier Bauluz
“No hay cielo ni tierra cuando el bote se desinfla y te hundes de noche en el mar”, dice la mujer. “Me invadió una calma sin miedo cuando creí que iba a morir ahogada”.
“Nos rescató la marina turca gracias a que vieron nuestro móvil encendido con el que estábamos haciendo señas”. “Al día siguiente volvimos a subir a un bote y aquí estamos”.
Recién bajadas del pequeño bote inflable, casi de juguete, la viajera y sus dos compañeras todavía tienen el miedo cincelado en el rostro, mientras amanece en la solitaria playa que unas horas más tarde será lugar de recreo para los turistas europeos que llenan la isla griega de Kos.

Solo el fotoperiodista ha sido testigo de su llegada. No hay nadie para recibirles. Solo un hombre en la playa que, sin hablarles siquiera, se ha acercado a la lancha justo antes de que saltarán a tierra para llevarse el motor.
Con el sol apenas saliendo y casi a oscuras, comienzan a caminar hacia el centro de la ciudad, situada a menos de un kilómetro. La mujer va muy despacio, se ha torcido un tobillo al bajarse del bote. Un joven sirio, que viaja sólo con un viejo maletín de ejecutivo, la ayuda a caminar.
El cansancio y la tensión acumulados se pueden ver también en las caras de sus diez compañeros de travesía desde que partieron de Bodrum, en la costa turca. Sólo hay cuatro kilómetros a Kos y unas tres o cuatro horas de navegación.
Las calles están desiertas, los centenares de comercios y restaurantes turísticos cerrados. El grupo se detiene en la acera para descansar y hacer unas llamadas con el móvil, para comunicar a las familias que están vivos, que han llegado a Europa.
Un hombre vestido de paramilitar surge de la nada y con ademanes muy agresivos empieza a gritarles en griego. Es un vigilante de seguridad del comercio, todavía cerrado, frente al que se han parado. Nadie entiende qué dice hasta que empieza a gritar en inglés: “Fuera de aquí o llamo a la policía”. El periodista toma una fotografía de la violenta escena y el guardia se le acerca, amenazador. “¡Dame la cámara, no se pueden hacer fotos aquí!”. El reportero le contesta: “Esto es un lugar público y usted no tiene autoridad para dar órdenes aquí a nadie”. El vigilante baja el tono al darse cuenta de que no es un refugiado y finalmente se marcha lanzando maldiciones.
El grupo se encamina hacia la comisaría de policía para registrar su llegada y obtener el documento necesario para poder comprar un billete de ferry para viajar a Atenas y seguir su camino hacia Macedonia.
Decenas de hombres, mujeres y niños de Siria, Afganistán, Irak, Irán, Pakistán, Bangladesh, y de algunos de países africanos se agolpan ya frente al edificio policial esperando ser llamados para recoger el documento. Varios policías antidisturbios con escudos custodian la entrada.
Más tarde, varias decenas de bangladesíes improvisan una protesta frente a la comisaría por la demora en ser atendidos. Un hombre fornido, que grita en griego, arremete a puñetazos y empujones contra los pacíficos manifestantes, que no responden a la agresión. Varios policías asisten impasibles a la escena. El hombre se marcha diciendo que volverá “con más amigos” y gritando: “¡Váyanse a su país!”.
En el puerto pesquero centenares de turistas europeos hacen cola para subir a los engalanados y lujosos barcos de recreo que les llevarán por 15 euros a Bodrum, la localidad turca situada cerca de la zona de donde parten los botes inflables cargados con refugiados que pagan 1,200 euros por persona.
El mundo de los turistas y de los refugiados apenas coincide en el tiempo y en los lugares. La mayoría de los botes desembarcan al amanecer cuando los turistas todavía duermen en sus hoteles y los refugiados duermen en la calle, lo más cerca posible de la comisaría. Suelen coincidir en el puerto del ferry, pero los oficiales de la Autoridad Portuaria desalojan a gritos y con porra en mano a los que osan dormir en la zona o intentar fotografiar la escena.

Como cada noche, el fotoperiodista va en bicicleta a las playas a esperar el amanecer para poder vislumbrar en el horizonte a los pequeños botes que cruzan el mar Egeo. Las luces de un gran ferry, todavía encendidas, contrastan con el pequeño bulto negro que se acerca a la costa. Ya se pueden ver los remos que usan sus ocupantes en un último esfuerzo por llegar a la playa.
Los padres saltan a tierra y sacan a sus dos hijos de la lancha. El abuelo ya no tiene fuerzas para levantarse y tiene que ser ayudado por otro pasajero. Mientras la abuela llora, los padres se funden en un abrazo con sus hijos. Todos se quitan las chalecos salvavidas de pésima calidad y juntos se dirigen hacia la ciudad.
De otro bote se baja un anciano con barba blanca que abraza y consuela, de uno en uno, a varios de sus compañeros de aventura, todavía en shock tras la peligrosa travesía que ha causado ya más de 800 muertos y desaparecidos en el mar Egeo. Una gran parte de ellos eran niños de corta edad.
Organizaciones como Human Rights Watch o Médicos Sin Fronteras llevan tiempo reclamando a la Unión Europea que abra “pasos seguros” para los refugiados. Uno de ellos, del que casi no se habla, es la frontera terrestre entre Turquía y Grecia que evitaría que hubiera más ahogados en el mar que ya han tenido que cruzar más de 800,000 personas en 2015.
La piscina del pequeño Hotel Capitán Elías está vacía. A su alrededor hay palmeras que sirven de apoyo para sujetar las tiendas de campaña de este inusual campo de refugiados. Centenares de personas malviven hacinadas en este hotel abandonado. En la recepción varios refugiados duermen sobre el mostrador rodeados de viejas colchonetas que cubren el suelo del lobby y sobre las cuáles dormitan decenas de hombres.
La mayoría de las habitaciones están ocupadas por las familias, muchas de ellas con varios hijos. Una mujer invita al periodista a pasar a la suya. Toda la familia está sentada en el suelo alrededor de una gran sandía. El visitante es invitado a sentarse y compartir un rato de conversación y fruta.
Solo un grupo de voluntarios griegos de Kos Solidarity y dos chicas alemanas, que recogen dinero donado por sus seguidores de Facebook, les llevan algo de comer a las quinientas personas alojadas en el destartalado hotel.
Ante la pasividad de las autoridades locales, la Unión Europea y las grandes organizaciones internacionales, un equipo de Médicos Sin Fronteras se ha visto obligado a intervenir y proporcionar atención médica a sus desafortunados huéspedes. MSF también ha construido duchas, dispensarios de agua potable, letrinas y ha montado varias tiendas de campaña en los antiguos jardines que rodean la piscina vacía a solo unos centenares de metros de los hoteles de lujo de la ciudad.
Horas antes de la salida diaria del ferry, los refugiados que han conseguido comprar los billetes, mostrando los papeles policiales, van llegando en pequeños grupos. La policía portuaria los va metiendo en una zona con altas verjas de metal mientras que las personas con aspecto europeo y adinerado son dirigidos a otro lugar cercano.
Cuando todos los turistas han embarcado comienza el caótico embarque de los refugiados, enjaulados tras las vallas. Las escenas de angustia, tensión, incertidumbre y el miedo a no poder subirse al barco se mezclan con los gritos y empujones de los policías que controlan la verja.
Finalmente el barco zarpa hacia Atenas entre los vítores que, desde la cubierta superior, lanzan los refugiados.