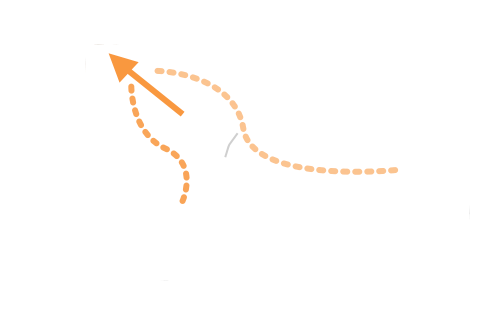En las vías del Orient Express
Por: Javier Bauluz
Es casi imposible moverse por el destartalado tren que recorre una de las rutas del antiguo Orient Express. Cada metro está ocupado. En los pasillos de los vagones los jóvenes están amontonados en el suelo. Las familias ocupan la mayoría de los asientos. Los niños se acurrucan sobre sus padres y hermanos agotados.
El periodista avanza caminando sobre los reposabrazos de los asientos. Los refugiados le sonríen y le hacen sitio para que pueda llegar al final del vagón. A cada paso le ofrecen sonrientes agua y algo de comer. Al acercarse a la plataforma entre dos vagones oye risas. Casi una decena de niños y bebés se hacinan junto a cuatro parejas de mediana edad sentadas en el escaso suelo. Los niños escuchan embelesados las historias y bromas que los padres hacen entre ellos en un continuo juego de palabras y carcajadas. Vienen de Irak, pero se han conocido en el viaje y han formado un grupo compacto para seguir su ruta en buena compañía y mejores condiciones de seguridad.

Al preguntarles cómo son capaces de mantener el buen humor a pesar del cansancio, la angustia y el desconocido destino que les espera, una de las mujeres se pone seria y, en voz baja y en perfecto inglés, dice mirando de reojo hacia los niños: “Lo hacemos por ellos, no queremos que sufran lo que los mayores tenemos que sufrir. Queremos que lo vivan como un viaje de vacaciones, de aventura, como un juego. A veces es muy difícil mantener el tipo, pero para eso están los demás, para darte fuerza o hacerse cargo de los pequeños cuando estás más bajo de moral. En realidad todo lo hacemos por nuestros hijos, para que puedan crecer en paz y tener un futuro que en Irak no podemos darles”.
Al cabo de un rato la conversación decae y una de las madres, agotada, se queda medio dormida con el bebé en el regazo. Uno de los hombres lo coge en brazos cuando empieza a llorar y lo mece mientras, con ojos cansados, observa el paisaje en movimiento a través de la puerta abierta del tren.
En el siguiente vagón un padre besa a su hijo risueño que se agarra a la ventanilla abierta por donde entra la última luz del atardecer. Un rato después la pobre iluminación del viejo tren propicia el relajamiento de casi todos los pasajeros que empiezan a caer rendidos de sueño y cansancio. Tras acomodar y lograr dormir a varios de sus nietos, la abuela sigue con los ojos abiertos mirando al infinito con cara pensativa.
“¿Barça o Real Madrid?”, preguntan con humor los jóvenes sirios que juegan una partida de cartas en el suelo. Grandes risas y chanzas ante la respuesta del periodista: “Messi es el mejor”. Los madridistas son minoría en el grupo y sus argumentos a favor de Cristiano Ronaldo son recibidos entre alegres abucheos.
“No podrás caminar con ese zapato roto. Espera un momento”, dice un joven sirio de Aleppo. Al cabo de unos minutos aparece sonriente con unas zapatillas de deporte casi sin usar. “Pruébatelas. Creo que tenemos el mismo número”. El sorprendido y afortunado fotoperiodista levanta la mirada hacia los brillantes, alegres y cansados ojos del generoso refugiado que no tiene más equipaje que una pequeña mochila negra. “Muchas gracias, pero creo que es mejor que las tengas tú. Las vas a necesitar pronto”, dice, tras observar discretamente el gastado calzado del muchacho. “No, no, póntelas, ya verás qué cómodas son. Con tu suela destrozada te vas a dañar el pie y no podrás seguir caminando con nosotros”. Desarmado, el reportero tiene que rearmarse rápido para, amable pero firmemente, negarse por cuatro veces a aceptar las relucientes zapatillas.
Un hombre se levanta y “obliga” al reportero a ocupar su codiciado asiento mientras se hace hueco entre sus dormidos hijos. Tras cinco o seis horas de vaivenes, el tren reduce la marcha y empiezan a escucharse voces que anuncian la inminente llegada al destino final. “¡Serbia! ¡Serbia!”, gritan excitados los más jóvenes, mientras las madres y padres intentan despertar a los niños y disponerlos para la siguiente aventura nocturna.
La locomotora se detiene en la lúgubre estación de Tabanovce, apenas iluminada por unas escasas farolas que casi no permiten verse las caras. Varios cientos de personas abandonan el tren. Todos miran desconcertados hacia los lados del andén. “¿Ahora qué hacemos?”, se preguntan. Una voz se impone a través de un megáfono. Habla en inglés y en árabe. Es un joven voluntario macedonio que hace meses que abandonó su bien remunerado trabajo para ayudar, junto a otros ciudadanos, a las miles de personas refugiadas que llegan diariamente a su pueblo. “Antes de seguir vuestro camino podéis descansar un rato, comer y beber de todo esto que tenemos aquí para vosotros”. Centenares de botellas de agua se apilan en el andén acompañadas de cajas de alimentos y de un rastrillo de ropa donada. Varios voluntarios y voluntarias locales les atienden. “No podemos dejar que todas estas personas sufran más de lo que ya sufren”, explica una joven que no cesa de repartir sonrisas y mantas para la fría noche.

Los sedientos y hambrientos pasajeros beben, comen y se aprovisionan de ropa para el camino, pero pronto empiezan a moverse inquietos y preguntar dónde está la frontera con Serbia. El grupo de padres y madres iraquíes abrigan bien a sus hijos y con los más pequeños subidos en los hombros empiezan a caminar hacia la oscuridad. No se ve ningún policía macedonio con uniforme, pero ciertas sombras quietas solo iluminadas por cigarrillos hacen sospechar de presencia policial de paisano.
Entre la multitud corren rumores de que la frontera está cerrada y de que puede haber bandidos. Todos aceleran el paso. La noche es oscura y apenas se ven los propios pies en el tortuoso sendero de tierra. Un kilómetro más adelante varios grupos se dan la vuelta y vuelven hacia la estación. Los padres iraquíes deciden regresar por seguridad e intentarlo al amanecer. Una pequeña carpa cobija el sueño de los niños acurrucados en el suelo junto a sus padres, distribuidos éstos estratégicamente para defenderse si hay algún ataque. El periodista también se siente protegido por el grupo y se cubre con la manta verde que le han regalado.
Al amanecer los padres ayudan a su hijos abrocharse los cordones de los zapatos y las madres les dan un poco de leche y galletas. Entre bromas los padres se ayudan mutuamente a colgarse los portabebés y retoman el camino hacia la frontera.
El grupo se separa pronto del sendero más transitado con el argumento consensuado de que es más difícil que haya bandidos que les asalten para robarles por donde va menos gente. Por campo abierto se dirigen hacia una montaña que parece ser ya territorio serbio. Al llegar a una zona de densos matorrales los padres se ponen al frente, armados con palos, para prevenir un posible asalto que están dispuestos a repeler. La tensión es grande y las voces se acallan mientras caminan despacio inspeccionando cada recodo donde puedan ocultarse los temidos bandidos. Ya en campo abierto las bromas reaparecen hasta que a lo lejos se ve la silueta de una tanqueta y de un grupo de hombres uniformados, cortando el paso, que hacen gestos con los brazos. Nadie sabe qué va a pasar.
Doscientos metros antes de llegar al control, los policías serbios indican al grupo que salga del sendero y baje hacia una hondonada. Una cerca de alambre rodea varias tiendas de campaña. Se pueden ver las formas de personas dentro y una docena de uniformados en los alrededores. Con gritos les indican que entren al cercado. Nadie habla con ellos. Varios refugiados llegados la noche anterior les dicen que no les dejan salir. El grupo ocupa una tienda vacía y aprovecha para descansar.
Un par de horas más tarde unos gritos los hacen levantarse. Por otro camino se ven a decenas de personas caminando hacia ellos. Pronto son varios centenares. Con decenas de niños, la multitud de refugiados recién llegados es dirigida por policías que les hacen continuar sin entrar en el cercado. “Go, go”, se escucha fuera de la tienda. El grupo de padres vuelve a preparar a sus hijos y se suman a la marcha. El periodista guarda su cámara y comienza a caminar con el grupo con su manta verde a la espalda.
Unos kilómetros más allá se ven las siluetas de las casas de un pequeño pueblo, Miratovac. El camino se hace duro para los más debilitados. Los ancianos y los niños tienen que descansar cada poco y las larga columna se va estirando. Pronto parte del grupo de padres iraquíes descubre que se han separado pero, aunque esperan durante largo tiempo, los demás no aparecen y deciden subirse a uno de los autobuses que les llevan al centro de registro policial de Presevo.
Los empujones y gritos policiales se suceden en la larga cola para entrar al cercado centro de registro, donde podrán conseguir la autorización serbia para estar temporalmente en el país y seguir su viaje hacia la nueva meta, Hungría, la ansiada frontera con la Unión Europea.
Unas horas después los fuertes gritos de la inteligente, valiente y alegre hermana de uno de los padres indican que ha habido un problema. “Me han agredido, me han insultado y nos han echado por la fuerza del campo sólo por pedir permiso para salir a comprar agua y comida para los niños en las tiendas de enfrente. No somos perros, no tienen derecho a tratarnos así. No queremos sus papeles, no queremos quedarnos en este país. Vamos a buscar un coche que nos lleve hasta Belgrado,y luego a la frontera húngara, aunque tengamos que pagar más a los taxistas por no tener la autorización policial”.
Una hora después dos coches esperan al grupo mientras el periodista es despedido casi como un miembro de la familia que se queda atrás. “Gracias por caminar con nosotros, gracias por contar lo que nos sucede. Nos vemos en Alemania, si Dios quiere”.
El periodista se queda solo e intenta buscar un autobús para seguir el viaje hasta Belgrado. Tras varios intentos lo consigue pagando solo veinticinco euros y no los sesenta que le piden y que tienen que pagar los refugiados.
Cuatro jóvenes sirios viajan en la parte delantera del autobús de dos pisos. Bromean constantemente y se les ve contentos tras lograr pasar otra etapa de su largo camino. Tres de ellos relatan la misma historia, vivida por uno de ellos y por amigos cercanos los otros dos. “Ibamos en el bote cruzando el mar desde Turquía hacia Lesbos. Una lancha neumática se acercó a nosotros, pensamos que eran de la marina griega. Iban armados y vestidos de negro, con los rostros cubiertos. Nos amenazaron con sus armas, nos quitaron la gasolina y estropearon el motor. Quedamos a la deriva en medio del mar. Pasamos mucho miedo, creímos que ibamos a morir”. El incrédulo reportero pregunta y repregunta varias veces y las versiones coinciden. Tiempo después Human Rigths Watch documenta en un informe decenas de ataques de embarcaciones con hombres armados a los botes de refugiados.
Cientos de personas duermen en uno de los parques de Belgrado. Las casi repletas pensiones y hostales solo pueden ser usadas por quienes tienen los papeles de la policía serbia. Uno de los ocho ocupantes de las literas de la pensión le explica al periodista el próximo paso. Bus hasta Horgos, cerca de la frontera serbia con Hungría. Allí, evitar a la policía y caminar varios kilómetros hasta la ansiada puerta de Europa.
Bajo una sombra al costado de las vías del tren varios niños juegan alrededor de una amplia familia siria. El saludo en árabe es respondido con sonrisas, fruta y la invitación de unirse al grupo. Los padres cargan a hombros los más pequeños tras abandonar el carrito del bebé para poder caminar más deprisa. El viaje continúa entre el miedo a ser asaltados y la esperanza de cruzar la última frontera.
Pronto se suma otro grupo familiar y la sensación de seguridad aumenta. Un médico cardiólogo es el cabeza de familia. Junto a sus tres hijos pequeños y su mujer tuvo que abandonar su amada Siria, donde disfrutaba de una posición social holgada. Vendieron todas sus pertenencias y se lanzaron al camino en busca de “un futuro en paz para sus hijos”.
Las noticias del próximo cierre de la frontera húngara les hacen acelerar el paso.