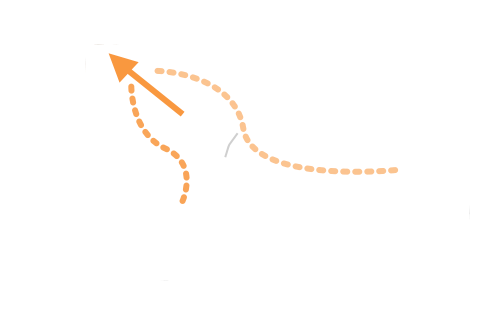“No somos animales, somos personas”
Por: Javier Bauluz
No hay ningún sitio libre en el bus. Va lleno de refugiados sirios, paquistaníes, iraquíes, afganos, iraníes y africanos. Todos viajan hacia la frontera griega de Idomeni con la República de Macedonia.
El autocar se detiene en una gasolinera y muchos deciden caminar hasta la frontera que está a una decena de kilómetros. De manera espontánea se juntan unas 30 personas que empiezan a andar sin conocerse. El paso arrecia mientras oscurece. “Jallah, Jallah”(“Vamos, vamos”), se animan unos a otros. El grupo avanza entre girasoles, barro y charcos. Todos se ayudan entre sí. Los jóvenes ofrecen sus manos a los ancianos y a los niños.
Cuando en la oscuridad observan la cámara, le preguntan al periodista “¿Sahafi?”. “Sí, soy periodista”. Muchos de ellos sonríen y dicen: “Gracias, gracias por estar aquí, con nosotros. Por favor, cuente lo que nos pasa, quiénes somos, por qué estamos aquí, tal vez a usted le escuchen”.

Un corpulento hombre sirio dice: “Por fin veré a mi bebé, está en Holanda. Tiene un año”.
Cuando finalmente llegan a las vías del tren, un murmullo de alegría se extiende por el grupo. Están en el buen camino, saben que ahora tienen que seguir los rieles hasta el paso fronterizo. La tensión aumenta, los temores se disparan. “¿Estará abierto el paso? ¿Nos dejarán cruzar?”.
Nadie sabe lo que se van a encontrar. Demasiadas noticias contradictorias. Tras la declaración del estado de emergencia en Macedonia, el despliegue militar y el cierre temporal de la frontera, se sucedieron los gases lacrimógenos, los palos y las granadas aturdidoras ante el intento desesperado de miles de personas de entrar.
Las voces se convierten en murmullos, caminan casi a tientas entre las traviesas del ferrocarril. La gravilla gruesa dificulta el andar y hace peligrar los tobillos a cada paso. Nadie se queja. Los padres suben a sus hijos en hombros y siguen avanzando.
Al fondo se ven luces reflejadas en los raíles de una curva. Bajan el ritmo, no saben qué hay al otro lado. Ahora las vías están iluminadas por postes de luz, ya pueden ver sus pies otra vez. Otra curva y empezamos a caminar entre las negras sombras de vagones de carga estacionados. Otros grupos de 30, 40, 80 personas salen a nuestro encuentro y se unen al conjunto. La sensación de seguridad individual crece.
Un fuerte haz de luz ilumina ahora la vía, seguimos caminando. Empezamos a pisar basura reciente y a ver los restos de la desbandada de miles de personas atrapadas ante las alambradas cerradas, tiendas de campaña levantadas, otras aplastadas; ropa, mantas y botellas plásticas. “¿Podremos pasar?”, se preguntan. No se ve a nadie.
Al fondo se perciben unas sombras humanas que nos deslumbran con potentes focos de luz. Se escuchan fuertes gritos en la oscuridad: “¡Stop! ¡Stop!”. Un muro de hombres armados nos impide el paso. Los murmullos de los caminantes pasan el mensaje: “Está cerrado, no podremos pasar”. Muchos ojos brillan húmedos y desencajados cuando las ráfagas de luz de las linternas macedonias pasan por sus rostros.
El grupo, ya más de 200 personas, sigue avanzando. Pronto se agolpa y se compacta. Cuerpo contra cuerpo nos apiñamos en la oscuridad contra la masa humana detenida frente a los fornidos hombres armados que levantan sus porras visibles entre las luces de sus linternas. No nos podemos mover.
Los uniformados empiezan a gritar: “¡Sit! ¡Sit!”, para que la gente se siente delante de ellos. “¿Por qué nos gritan órdenes como si fuéramos perros? No somos animales, somos personas que huimos de la guerra en nuestro país”. El alambre de espino lleno de jirones de ropa cierra el paso a los lados de la vía. Durante varias horas les obligan a permanecer sentados en el suelo mojado, lleno de barro y basura.
Un equipo de Médicos sin Fronteras aparece sobre las tres de la mañana y se acerca a negociar con los soldados. Tras varios intentos consiguen que dejen pasar a las familias con niños y a los más débiles, con el beneplácito de los más fuertes. Al grito de “baby, baby” la multitud se abre y deja pasar a padres e hijos.
La esperanza de cruzar la frontera vuelve a aparecer en los ojos y al mismo tiempo el temor a no estar entre los elegidos para pasar. Después de varios tumultos, gritos, amenazas y humillaciones empiezan a dejar entrar a pequeños grupos de 40 personas cada 30 minutos. Unas 400 más han ido llegando al lugar y todos esperan su turno.
A mitad de la noche el espacio queda vacío. El periodista amanece dentro de una tienda abandonada. Con las primeras luces empiezan a llegar cientos de personas ateridas de frío, grupo tras grupo. Los niños lloran sin cesar, agotados, sedientos. Los uniformados les obligan a sentarse en las vías y a no levantarse ni moverse. Pronto la cola es de unas 500 personas.
Tras varios momentos de tensión, sufridos por los niños con mucho miedo, van pasando la frontera y siguen caminando hacia su nueva meta: coger el tren que les llevará hasta la frontera de Serbia, en la estación de Gevgelija.
El espectáculo es dantesco. Miles de personas, y centenares de niños, se agolpan en los andenes y en las calles adyacentes. La mayoría están tirados por el suelo, exhaustos y muertos de sueño. Entre las voces de los adultos se oye por doquier un continuo llanto agudo. Son las niñas y niños más pequeños, que se debaten entre el agotamiento, el sueño, el hambre y la sed.

Solo hay una pequeña fuente de agua para casi dos mil personas y nadie les provee de lo más básico. Están solos, viajan con sus propios medios. No hay grandes organizaciones internacionales ni gubernamentales que den una ayuda eficaz a las más de mil personas que llegan diariamente a esta estación desde hace meses. “Nos estamos coordinando”, nos dice el representante de una organización de las Naciones Unidas. Unas semanas más tarde seguían coordinándose.
Pronto se observa a los pícaros locales vendiendo botellas de agua a un euro y medio o dos. Su precio normal, a dos manzanas de la estación, es de 20 céntimos, pero nadie se mueve por miedo a perder el ansiado tren. Cuatro plátanos, cinco euros, pide otro pícaro. Miembros de una mezquita cercana aparecen con un coche con varias cajas de bocadillos. Antes de caminar veinte metros, decenas de pequeñas manos vacían su insuficiente contenido. La mayoría de los adultos no piden nada, pero aceptan y dan las gracias cuando les ofrecen algún sandwich.
Una multitud se agolpa en la comisaría de policía de la estación intentando presentar sus documentos para ser registrados y que les den un salvoconducto para poder seguir su viaje hacia Serbia, mientras decenas de taxistas esperan en los alrededores para llevar a los que tengan dinero suficiente y los papeles de la policía macedonia.
Los gritos y empujones se suceden en la taquilla intentando adquirir un pasaje para el próximo tren. Los afortunados que han conseguido comprarlo salen por encima de los hombros de los que todavía pujan por los últimos billetes y con una sonrisa de felicidad absoluta salen abrazados al repleto andén.
La tensión sube a medida que pasa la hora de salida del tren que no llega. Se escucha un clamor cuando a lo lejos se vislumbra la figura de la vieja máquina. Centenares de personas se abalanzan sobre las puertas antes de que el convoy se detenga. Un policía comienza a golpear con su porra a los pasajeros más cercanos, mientras otros trepan por las ventanillas para no quedarse en tierra. Un padre de cuatro niños consigue, con gritos de “family, family”, subir finalmente al último asustado pequeño.
Varias familias quedan separadas en la debacle. Un padre con tres hijos grita por la ventanilla a los policías que dejen subir a la madre que se ha quedado rezagada en el andén. Los policías hacen caso omiso a sus súplicas y a los varios avisos que un periodista les da. Otras dos familias incompletas son obligadas a bajarse del tren si no quieren quedar separados de sus hijos o padres. Mantener junta a la familia es la prioridad absoluta, muchas veces casi misión imposible, para los padres y madres. Si se pierden no saben si se podrán volver a encontrar en un camino del que no saben ni adónde va.
Un policía se lleva detenidos a los dos periodistas. No tienen el permiso escrito, diario, para hacer fotografías en la caótica estación. Tras casi una hora detenidos son puestos en libertad con la amenaza de peores consecuencias. Dos veces más serán detenidos en los siguientes días, afortunadamente sin graves problemas.
Pasan las horas y el viejísimo tren de metal se convierte en un horno para las personas hacinadas en su interior. Las escasas botellas de agua se convierten en una necesidad absoluta para los niños, que casi no pueden ni respirar dentro de los vagones. Por las ventanillas abiertas se ven bebés asomados, sujetos por sus agobiados y sudorosos padres, cuyos ojos se iluminan cuando alguien les entrega un poco de agua desde el andén. Las escenas de la estación recuerdan a los vagones de ganado en el que los judíos eran llevados a los campos de exterminio.
Finalmente el tren se pone en marcha hacia la frontera con Serbia.